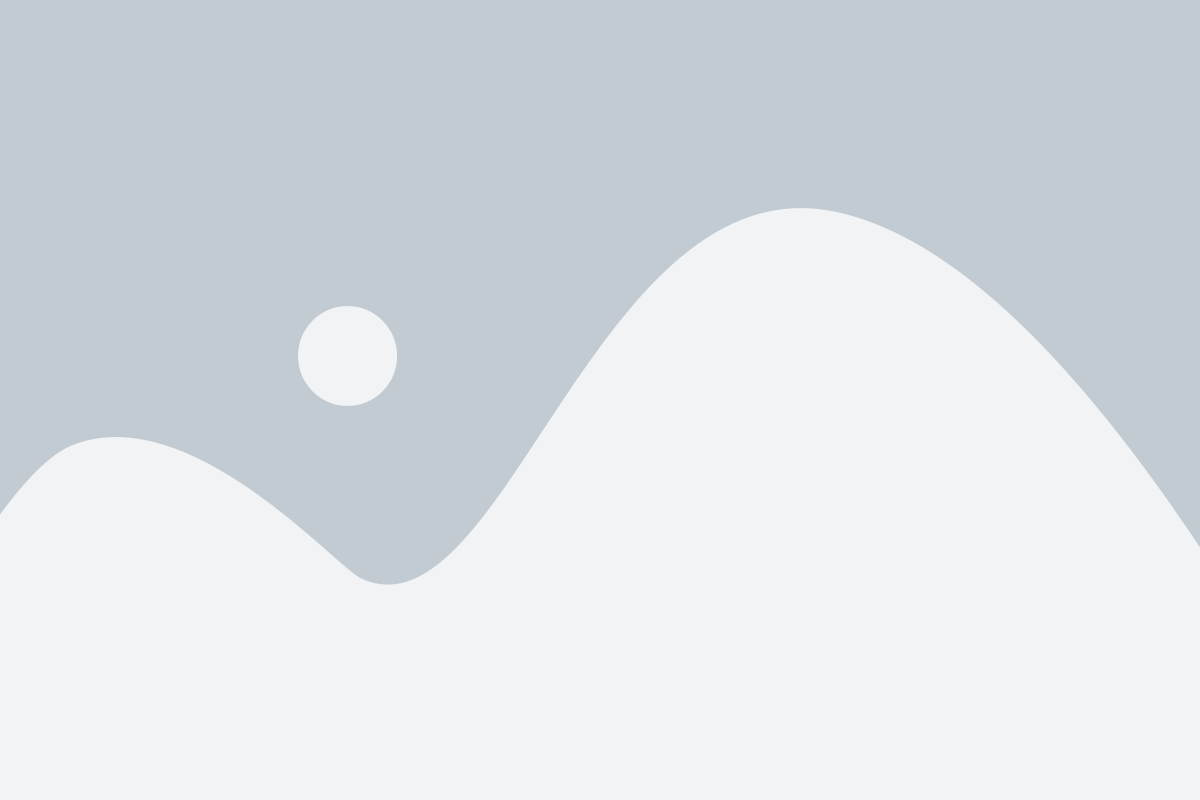Hay un asado que quiero ahorrarme. Por primera vez en mi vida, no extraño ni la esquina del barrio de mi infancia ni la sobremesa que le sigue al fútbol de entresemana con los gordos de la cuadra. Hoy me ocurre algo que no me había sucedido nunca, ni en mis 32 años de vida, ni en los nueve meses de pandemia que a todos nos toca padecer: no tengo ganas de la charla cotidiana en la que, con mis amigos, excedidos en ácido úrico y alcohol en sangre resolvemos el mundo.
Es que por estas horas destilo intolerancia. Me declaro incapaz de asimilar comentarios que, en nuestro país, se sueltan en cualquier esquina y, por añadidura, se arrojarían en el convite con la barra de los miércoles. Y eso que acá, en nuestra patria, tenemos el cuero curtido de debates fragorosos que nos ponen en rincones opuestos, incluso con quienes amamos hasta el absurdo.
Pero hoy no. Hoy no puedo escuchar aquello de que el tipo era un ser excepcional “pero (sólo) en la cancha”, porque “no fue un ejemplo para nadie” y porque “se drogaba y era mal padre”. Hoy no, y no porque me parezca que el resto viva equivocado o entienda que no tienen ni una sola razón para pensar como piensan, sino porque hoy sólo quiero recordarlo, llorarlo y gritar un “gracias, Diego” eterno.
Extrañamente, hoy no quiero conversar. Ni de fútbol, ni de política, ni de maradonas, ni de perones. Perdí la marca y en una baldosa se me fueron las ganas de ese ejercicio orgásmico que implica, en una ronda de amigos, escuchar un argumento, refutarlo y volver a ser interpelado, hasta el infinito. Sepan disculparme, pero no me jodan con él. Al menos, por hoy. Porque, como hace poco dijo Fito sobre ese otro héroe terrenal que es Charly, “a los dioses no se los discute”.