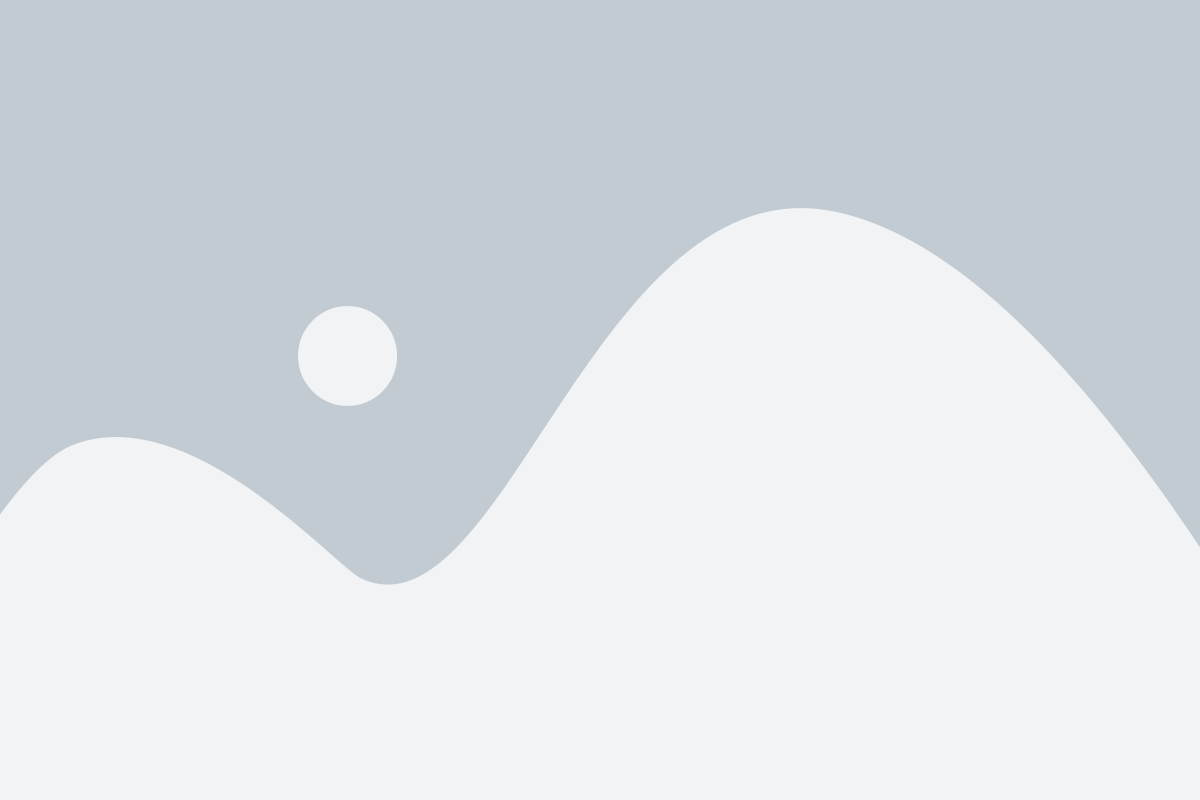De chico, el momento más oscuro del día era cuando, tras el brutal despeje de uno de los seis o siete que conformábamos las finalísimas de la cuadra, la pelota se iba al patio de la casa de la maestra de escuela. El fútbol parecía viajar en cámara lenta y nuestra ilusión se moría a pasos cortitos, como los del religioso pan y queso.
Tu pibe quizá no te lo crea jamás, pero igual hacé el intento y contale que, hace no mucho tiempo, el fútbol era esto pic.twitter.com/ntdzCBAhMz
— Andrés Mooney (@andresmooney) May 15, 2015
La vieja tendría muchas pruebas que corregir u horas de novelas por ver, vaya a saber, pero lo cierto es que en ese preciso instante el mundo se apagaba para nosotros: la seño odiaba el balompié, así que el picado se terminaba ahí. Ella sí se atrevía, en forma autónoma y expeditiva, a suspender un juego. No le importaba si estábamos 7-9 abajo, con riesgo inminente de ponernos 8-9 y con medio equipo apretando arriba, sobre el final, para forzar los penales en esas definiciones árbol a árbol que detenían el paso de más de un jubilado para ver nuestra (in)habilidad en los tres -que, sobre la vereda y entre los álamos, en realidad eran dos- palos.
Tampoco le calentaban mis nulas ganas de volver temprano a casa para confirmar que no quedaba más Nesquik y que mamá, efectivamente, se acordaría de que en el cole me habían dado tarea para el día siguiente. Ella -la intrépida docente-, sin más, secuestraba la pelota.
Anoche, mientras veía el partido de Boca y River con mi hermano, me acordé del rostro nauseabundo de la afiliada al gremio de UEPC. No pude sacarme de la cabeza esa imagen del fútbol enjaulado, prohibido, atado, vendado, vendido. Volví a tener 6, 9, 12 años y, otra vez, me invadió la tristeza al ver una pelota quieta, escondida, tan manchada que parece que fue ayer que la bola se esfumaba como en un laberíntico baldío.
El texto fue publicado originalmente el 15 de mayo de 2015, en Facebook, al otro día del superclásico suspendido por el gas pimienta.