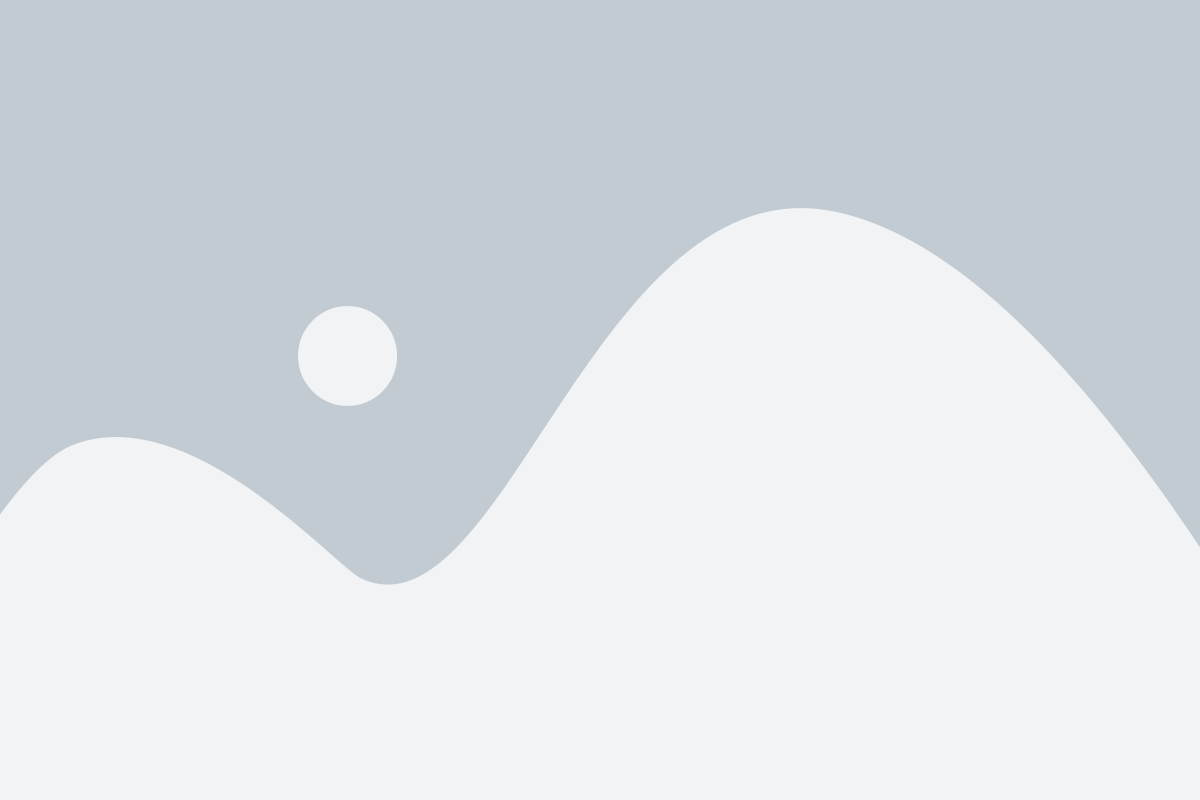Mi hijo se desespera cuando abre los ojos, mira hacia los costados y descubre que estuvo durmiendo solo. En ese momento, me enseñó su mamá, hay que darle una mano y arroparlo con la otra. A sus dos meses, para hallar paz, Beltrán necesita confirmar que está acompañado.
Cuando sufría ataques de pánico y el Clonazepam me resultaba igual de efectivo que chupar un caramelo ácido, a mis treintaipico, para encontrar la calma yo también hacía lo imposible por gambetear a la soledad.
No lo supe sino hasta el domingo pero, a lo largo de un mes, volví a sentir ese deseo irrefrenable de contención. Y fue durante un evento que, se supone, lo único que debía generarme era placer: el Mundial.
Por eso –lo entendí instantes después del penal cruzado de Montiel-, elegí ver los partidos en la casa de mi mamá, pegado a la que fue mi habitación, rodeado de los libros de mi viejo. Fue una misa de seis pasos –por cuestiones de huso horario, el traspié inaugural con Arabia Saudita lo vimos por separado- espontánea, con fieles inamovibles que, sin embargo, una vez estuvo peligrosamente en riesgo.
El 13 de diciembre, a las 15.30, el Lustra avisó que se le había pinchado una rueda, que estaba en Río Ceballos y que la gomería a la que había podido llegar no atendía motos. Mientras leíamos el mensaje de WhatsApp, mi vieja soltaba los cubiertos y soltaba las palabras mágicas: «Ustedes saben que yo no veo los partidos. Así que, lo voy a buscar».
A menos de media hora de la semifinal, fue en un busca no del adulto amigo de su crecido hijo, sino del integrante de un grupo que habían visto juntos el Mundial y que esta única vez no estaban pudiendo cumplir con el rito sagrado.
El ruido del portón abriéndose se escondió detrás de los bocinazos de mi vieja, y con nuestro desaforado grito de gol formaron un coro perfecto cuando Messi, de penal, inauguró la hermosa travesía hacia la final.
¿Tuvimos que estar juntos para que entrara esa pelota? Elijo creer. Sí, la respuesta es supersticiosa, pagana, «vulgar», como definió al mejor de los nuestros un diario de referencia que se presume de ejercer periodismo de calidad. Pero es que este Mundial fue, entre muchas cosas, un enorme acto de fe.
Nosotros, mi grupito, al igual que un sinfín de futboleros nos aferramos a las cábalas. Además de la sede, del respeto por el asiento que ocupó cada quien, y de cada una de las comidas que repetimos, nos concentramos en el «santuario»: a la ropa mundialista que colgamos en las rejas del patio el primer partido, le fuimos agregando, en cada nuevo encuentro, una prenda relacionada con la Selección, con Maradona, Messi o la Argentina.
Yo, de manera individual, entiendo ahora que además me abracé a la confianza en el de al lado. A mí me dieron seguridad el Oveja, que se sentó siempre a mi izquierda y es un central visceral, insorteable en el 1 contra 1; Pucho, su hermano, ubicado a mi derecha, un 5 que desborda talento y que, como en el campo de juego, tuvo la sapiencia para anticiparme qué iba a pasar; Moli, dos asientos hacia mi izquierda, zurdo, elegante y que, como buen 9 de área, disfrutó las difíciles; Lustra, un recio marcador de punta que es músico y que, por su condición de artista, sentado detrás de todos asimiló como pocos esos eventos ansiógenos; y, por supuesto, Mónica, que con la excusa de que no ve los partidos hizo gala de su generosidad para, con un ida y vuelta incesante, aparecerse para cortar la tensión con suculentos platos dulces.
Fue dicho: no me había dado cuenta, pero elegí ver el compromiso futbolístico más importante del universo no con cualquier grupo de amigos, sino con los que más saben de fútbol y con mi vieja. ¿Era eso una garantía? Absolutamente, no. Como la Scaloneta de los lioneles, la nuestra no era, nombre por nombre, la máxima candidata.
Pero, al igual que más 40 millones de fulanos, elegimos creer y al final se oyó nuestra voz.
Escuchamos, como nunca, lo que Messi tenía callado: su rebeldía a micrófono abierto, sus inmortales «que la gente confíe, este grupo no los va a dejar tirados» y “andá p’allá, bobo”, y su grito de campeón.
Escuchamos, después de 36 años, que los argentinos éramos algo más que “la sociedad más fracasada”. Y escuchamos cómo el mundo entero, que antes se había rendido a los pies de Maradona, ahora lo hacía con Leo y confirmaba que la Argentina es la nueva dueña del deporte más hermoso del planeta.
*Texto escrito el 23 de diciembre de 2022.