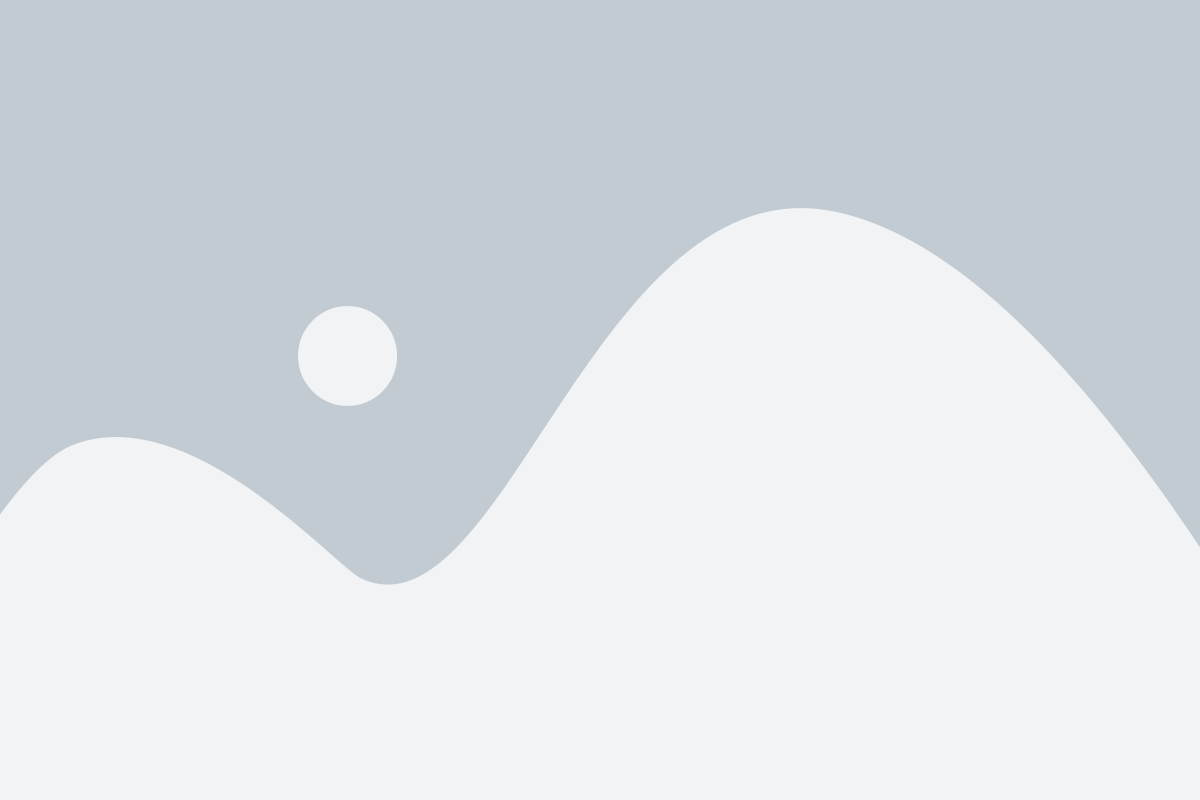Los primeros dolores de cabeza se los provoqué en sexto grado. Hipnotizado por las historias (exageradas, inventadas, transformadas) que nacían –y, aunque no las veamos, aún perduran- en la esquina de mi casa, me resultaba difícil prestarles atención a las clases que, a rajatabla con el currículo, dictaban en la escuela mis maestras con encomiable empeño. Por la temática que trataban –cómo una frase idílica bastó para embobar a la rubia de la otra cuadra, en qué momento exacto una mirada hosca abatató al grandulón del barrio contiguo, etc.– o por una mayor habilidad oratoria –a los gritos, gesticulando, representando gráficamente una escena del boliche a través de un mapa ensayado sobre la tierra-, pero los que en aquel momento eran los amigos de mi hermano más grande y hoy son mis amigos lograban cautivarme como no lo hacían las docentes.
Por entonces, había un mes en el que yo estudiaba poco más de lo que lo hace un becario de Harvard: febrero. Desde el último año del primario, hasta los que pudo ser testigo de mi penoso paso por el secundario, lo preocupé hasta el cansancio por mi riesgo constante de repetir de curso. Infiltrado en un mundo adulto que lo único que discutía con seriedad era si los 15 años que estuvo sin ganarle Talleres a Belgrano eran suficientes para hablar de “paternidad” o si, en cambio, la final del 98 que se quedó el Matador sentenciaba para siempre el predominio de un club sobre el otro, jamás me sentaba a leer un futuro que no veía ni un presente que no me pesaba.
“Y vos, ¿qué querés ser el día de mañana?”, me preguntaba él, que no se despegaba de sus libros, sus apuntes y su máquina de escribir, resignado al ver que ni la Billiken, ni Anteojitos, ni la variedad de canales del cable que acababa de aparecer me atrapaban más que las leyendas que circulaban en esa orilla mágica del barrio. “Voy a ser periodista deportivo, pa”, le contestaba una y otra vez, un poco por salir del momento acuciante y otro tanto, porque no ideaba una tarea mejor: ¿a quién no le gustaba ver, gratis, los eventos más importantes del mundo, poder contárselos a los demás, y que encima te paguen por hacerlo?
Papá, hastiado por la situación, salió en busca de la mejor bibliografía posible, y comenzó a comprarme esa biblia que alguna vez fue El Gráfico. Mi hermano Tomás -futbolero como yo, pero intachable con sus obligaciones educativas-, como buen hermano mayor, también se alarmó e hizo su contribución: empezó a cederme su interminable colección del otrora prestigioso diario deportivo Olé.
Así, los periódicos y las revistas fueron poblando el espacio que las carpetas escolares jamás tuvieron en mi escritorio y en mi mochila, y el deporte comenzó a ocupar el lugar que la escuela nunca consiguió en mi vida.
Estaba en tercer año del secundario cuando a él le tocó emigrar a esa liga etérea en la que juegan los inmortales. Y, para el momento en que se fue, yo debía casi que hasta el recreo. Nunca pude pedirle perdón por ese martirio que le hice vivir, ni pude contarle que, aunque con los años siguientes mi rendimiento escolar no mejoró, siempre me las ingenié para, como con un gol en tiempo de descuento, hacer malabares hasta evitar engordar las estadísticas de repitentes en la provincia.
A días de que comience un nuevo verano, pagaría por tenerlo conmigo y decirle que, al menos por esta vez, se puede quedar tranquilo. Que, si bien aquel trabajo que imaginaba ideal tiene miserias como el que más, me enseña casi tanto de geografía, lengua y matemáticas que hasta me creo capaz de, por un instante, prescindir de esa barra que ya no precisa sentarse en la esquina para seguir revelándome los secretos de esa misteriosa asignatura que es la vida.